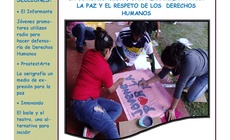CENIDH saluda Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Este 9 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el CENIDH saluda especialmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, además reafirma su compromiso de acompañarlos en la promoción y defensa de sus derechos humanos.
Durante el presente año el CENIDH ha venido realizando acciones educativas en la Costa Caribe y Triangulo Minero, además en el mes de julio realizó un Foro “Analisis e impacto en Nicaragua de la Sentencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos en el caso de Yatama”. En tal sentido el CENIDH insta al Estado a cumplir con la misma y su “obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas”. Párrafo 185 de la Sentencia Yatama.
El CENIDH en su informe 2012 señalo que en Nicaragua tiene siete pueblos indígenas geográficamente identificados por los océanos que delimitan las fronteras Este y Oeste, hablamos de los Pueblos del Caribe y de los Pueblos del Pacífico-Centro-Norte. Estos históricamente y culturalmente se distribuyen por comunidad y en número de la siguiente manera: en el Pacífico, los chorotega 221 mil, el pueblo cacaopera o matagalpa 97 mil 500, Pueblos ocanxiu o sutiaba 49 mil y los nahoa o náhuatl lo constituyen 20 mil.
En la Costa Caribe habitan el Pueblo Miskitu 150 mil, el Pueblo sumu-mayangna 27 mil y los rama 2 mil. Los pueblos afrodescendientes tienen el reconocimiento de las leyes de Nicaragua de gozar de derechos colectivos, incluyen a los creole o kriol están conformados por 43 mil personas y a los garífuna con 2 mil 500, todos ubicados en la Costa Caribe.
En la región es notoria la presencia de representantes de trasnacionales que buscan permisos por parte de las autoridades regionales y municipales, así como a los líderes comunitarios para la exploración y explotación de recursos naturales, pesca, forestal, minería y lo más reciente hidrocarburos. Con la anexión del territorio marítimo otorgado por la Corte Internacional de la Haya también existen expectativas de mayor presencia en la zona de “inversionistas” quienes encuentran como principal aliado las difíciles condiciones socioeconómicas de los comunitarios generadas por siglos de abandono de los gobiernos de Nicaragua.
La falta de oportunidades laborales obliga a los comunitarios a emigrar a otras zonas en busca de medios de subsistencia y en el peor de los casos se asocian con empresarios para explotar los recursos de la comunidad, provocando daños al medio ambiente que inciden en el nivel de vida de las futuras generaciones. Un drama que viven y que afecta a la juventud es el consumo de estupefacientes y el involucramiento de comunitarios en el narcotráfico, quienes integran células de narcotráfico que operan en la región, para salvaguardar sus vidas, sus familias y la comunidad, otros lo hacen porque ven en dicha actividad una oportunidad para subsistir.
El tema de la seguridad ciudadana es complejo en cualquier país empobrecido como Nicaragua, sin embargo la situación de agrava en zonas tan alejadas y abandonadas por los gobiernos de turno, circunstancia que es aprovechada por el crimen organizado para crear sus bases de logística en el tránsito de drogas por mar hacia Estados Unidos.
Los comunitarios demandaron en distintos momentos al Estado de Nicaragua mayor presencia en la zona, no solo de fuerzas de seguridad, también de las otras instituciones encargadas de educación y salud principalmente. Han denunciado que terminan entre las fuerzas de seguridad y los miembros de crimen organizado, pues los primeros les exigen información, caso contrario los capturan como colaboradores y los segundos les piden apoyo caso contrario los vinculan como informantes del ejército y la policía, en todo momento sus vidas corren peligro.
El CENIDH ha expresado a las autoridades militares que ejercen el control en la zona que los comunitarios están entre los operativos de seguridad y la actividad del crimen organizado dedicado a la narcoactividad por tanto deben mantener mayor presencia en la zona para resguardar la vida de los comunitarios. En el mismo sentido esta recomendación aplica al resto de instituciones públicas.
El CENIDH viene desarrollando actividades educativas para el fortalecimiento de los líderes indígenas en comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte. Parte de los resultados de dichas actividades es contar con un Plan de Acción elaborados por los representantes de las Comunidades de acuerdo a sus propias necesidades, en el proceso resulta relevante para los líderes, el tema de las Drogas, describiéndolo como un flagelo que aflige a las familias y a las comunidades, donde los principales afectados son los jóvenes. Expresan que entre los comunitarios existen más personas dedicadas al expendio de drogas, lo cual agrava la situación de las comunidades.
Lo anterior, está relacionado con la falta de oportunidades de empleo para la población económicamente activa de las Regiones Autónomas del Caribe, quienes se ven obligados a involucrarse en actos como el antes mencionado, a migrar de sus territorios, sea a las zonas urbanas, o bien al exterior, en busca de mejores oportunidades de empleo.
Otro de los temas que resultan de las actividades educativas es la violencia intrafamiliar, que igual que el tráfico de estupefacientes y el consumo de este por los comunitarios afligen a los comunitarios, pues violenta la paz, sin embargo es visto como algo normal la violencia de género. Lo anterior representa una dificultad en la implementación de la Ley 779 Ley contra la violencia hacia las mujeres, además de las dificultades operativas, pues la policía no cuenta con los medios para atender las demandas de las mujeres en las comunidades, aspecto considerado por las mujeres participantes de las actividades educativas como un obstáculo que agrava las violaciones a sus derechos humanos.
En el mismo sentido se expresaron en el Foro Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, que el CENIDH con el auspicio de Diakonia Suecia, organizó en conmemoración al día internacional de los derechos humanos, dedicado a los pueblos indígenas, donde participaron líderes y lideresas indígenas de todo el país.
Lo anterior coincide con la percepción de otras organizaciones que trabajan en la Región en el sentido que la situación de las mujeres indígenas en sus comunidades, es de mayor marginación, por los estereotipos tradicionales en los que la mujer debe dedicarse a las labores del hogar, los hombre poco o nada intervienen en ese ámbitos dedicados más a proveer los gastos del hogar, en este esquema de pensamiento tiene gran influencia el sector religioso.
Un tema que se mantiene vigente es la situación de las personas que practican la pesca por buceo. Desde hace más de 5 años el CENIDH le viene dando seguimiento a la situación que enfrentan este sector de la población indígena, en su mayoría pertenecientes a la etnia miskita, quienes son las principales víctimas de los accidentes por descompresión, dejándolos parapléjicos en el peor de los casos, incapacitados para continuar laborando y convirtiéndose en una carga para sus familiares, lo cual agrava la situación, pues por los roles y patrones culturales el hombre de la casa es el principal proveedor.
Implementación del Convenio 169
Durante el año 2012 el CENIDH continuó recibiendo denuncias de las autoridades de los gobiernos territoriales por las invasiones a sus tierras ancestrales, de los llamados “Colonos” que son las personas no indígenas que ocupan los territorios demarcados y titulados por el Estado, denunciaron que estas personas penetran por la fuerza despalando los bosques convirtiéndolas en potreros para ganado. El caso más relevante fue el presentado por gobierno territorial Mayangna Sauni Arungka (Matumbak) quienes poseen en su territorio parte de la reserva biológica de Bosawas.
Estos continúan demandando al Gobierno iniciar con el saneamiento de sus propiedades, conforme la Ley 445 Ley de Titulación y Demarcación de los Territorios Indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, lo que causa temor a los colonos ante la posibilidad de desalojo. Las autoridades territoriales expresaron que las acciones de estas personas sin que el gobierno les otorgue las garantías para ejercer sus derechos con plena libertad, para ellos el avance de los colonos sobre sus tierras representa una nueva forma de colonización y de racismo.
Manifestaron su preocupación por la seguridad de los comunitarios pues los no indígenas invaden sus territorios y los amenazan. Cuentan de dos casos en los que agredieron a dos miembros de su comunidad y que el caso está impune pues aseguran que las autoridades del Estado no atienden a sus demandas de justicia.
En este caso se refleja la implementación actual del convenio 169 de la OIT, poco o nada ha hecho el Estado para impulsar acciones dirigidas a implementar dicho convenio, principalmente el consentimiento previo libre e informado que constituye uno de los derechos importantes que reconoce dicho convenio y que se convierte en un compromiso de Estado desde que su ratificación.
Publicaciones

EL CENIDH lamenta con profunda tristeza el fallecimiento del Dr. Carlos Tünnermann Bernheim

A cinco años de la protesta cívica en Nicaragua "ME DUELE RESPIRAR"